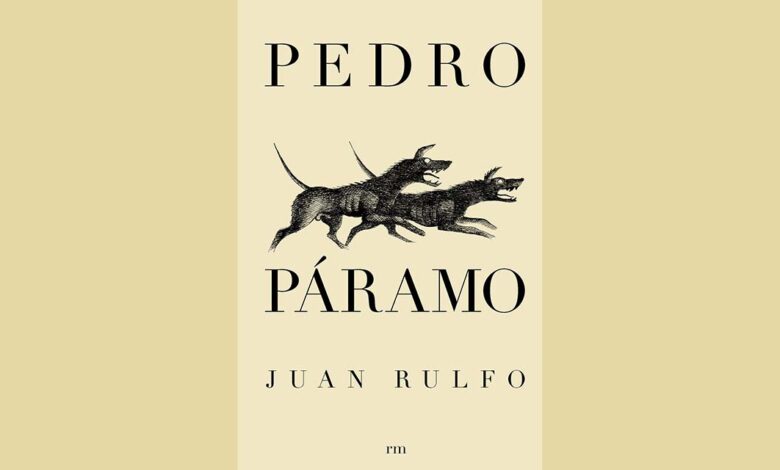
«Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. ‘No dejes de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.’ Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: -No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. -Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala…”
Más que trasmisión “trasposición”, como confesara su autor para acabar con esa idea muy sociologizante de que la novela tiene que ser un burdo reflejo de la situación colectiva. En Pedro Páramo hay más, sin negar la denuncia a la pobreza, a la violencia, al patriarcado, a la feudalidad y al machismo. Sin obviar ese tránsito del Porfiriato de finales del siglo XIX a la Revolución y postrevolución, bien entrada la centuria pasada, en Pedro Páramo hay mucho más. Sin esquivar las condicionantes personales y la historicidad, insistimos -Rulfo, un niño huérfano del terruño jalisciense y posterior ciudadano de un México en conmoción- se vislumbran otras claves que debemos develar.
Entre muchos elementos fascinantes nos llama la atención la presencia de la muerte, no como el fin, sino como una forma de vida: sobre esa otra verdad que también somos.






