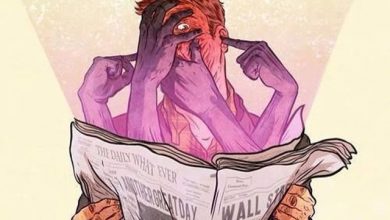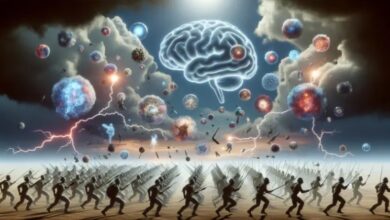Mientras que en España el maltrecho Fernando VII echaba las bases de la Policía General del Reino, y se negaba a reconocer la Independencia de estos territorios, dos titanes se reencontraban en Nuestra América. Comenzaba 1824. Atrás quedaba Carabobo, Bombona, Pichincha…, es decir, la concreción de una década de lucha denodada por la añorada liberación. La victoria se mediría ahora en el Perú Virreinal, triunfo que representaba el epítome del rompimiento colonial de todo el continente. Los simones sellaban una cita llena de afecto y de admiración mutua.
Ya enterado de la presencia del Sócrates de Caracas en Colombia, el Libertador lo persuadía de esperarlo en el Perú. Un periplo en barco con parada en Guayaquil y, de allí a la vetusta Lima, aguardaba al otrora Samuel Robinson. Pero ¿Qué motivaba al incansable trotamundos a transitar tan exigente viaje al sur más allá de su amor por la libertad y por la educación popular? Sin lugar a dudas lo que lo impulsaba definitivamente a tan extenuante marcha era la celebérrima carta del Hombre de las dificultades, fechada en Pativilca aquel histórico 19 de enero de 1824.
La carta arrancaba con una confesión autobiográfica providencialista de Bolívar, forma muy característica, por cierto, de su modo epistolar: “¡Oh mi Maestro! ¡Oh mi amigo! Oh mi Robinson… ¿Se acuerda Ud. cuando fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la Patria? Ciertamente no habrá ud. olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros; día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener”.
Decía Lao Tse que la memoria es el agradecimiento del corazón y en esta pieza El hombre diáfano, cargado de una sincera emoción, insistía en darle crédito a la labor formativa del hombre extraordinario en su orientación vital: “Ud. Maestro mío…con qué avidez habrá seguido mis pasos; estos pasos dirigidos muy anticipadamente por Ud. mismo. Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me señaló….No puede Ud. figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que ud. me ha dado; no he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que Ud. me ha regalado. Siempre presente a mis ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles”.
Seguidamente el mantuano revolucionario se autosometía a la evaluación de su mentor: “En fin Ud. ha visto mi conducta; Ud. ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel, y Ud. no habrá dejado de decirse: todo esto es mío, yo sembré esta planta, yo la regué, yo la enderecé tierna, ahora robusta, fuerte y fructífera, he aquí sus frutos: ellos son míos, yo voy a saborearlos en el jardín que planté; voy a gozar de la sombra de sus brazos amigos, porque mi derecho es imprescriptible, privativo a todo.”
Este era el acento de la llamada carta de Pativilca, hoy recordada dos siglos después, como símbolo imborrable de la devoción del alumno por el Maestro; como ícono de la relación armónica que debe existir entre quien educa y quien es educado dentro y fuera del aula. En la carta de Pativilca hay una conceptualización del ser docente y hay un esbozo de un programa educativo actual, necesario y de avanzada. Porque, en pocas palabras, de eso se trata el hecho educativo: de formar jóvenes para lo grande, para lo bello, para lo hermoso, para la libertad.
T: Alexander Torres Iriarte
Historiador, docente, escritor y ensayista